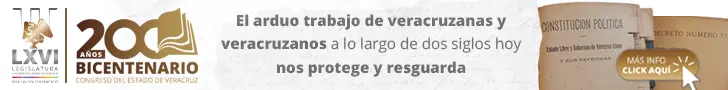Cuauhtémoc, el último tlatoani (soberano) azteca, viaja como rehén de Hernán Cortés en una expedición comandada por el conquistador extremeño por la selva centroamericana. Cortés lo ha condenado a morir ahorcado acusándolo de encabezar una conjura contra él. Mientras espera a ser ejecutado, reflexiona sobre todo lo ocurrido desde la llegada de los conquistadores españoles y la caída del imperio azteca.

Fuente: Historia National Geographic
Al fin se cumplirá mi destino. Ejecutado a manos del enemigo que me venció en Tenochtitlán, aquel que nosotros conocemos como Malinche y sus compatriotas llaman Hernán Cortés. Hace cuatro años se negó a darme muerte con el puñal que guardaba en su cintura como le pedí al ser llevado ante él como prisionero.
Cuatro años he sobrevivido penosamente a sus torturas y a las enfermedades que nos han traído los extranjeros de su mundo. Una de ellas, la que ellos nombran como viruela, es mucho más mortífera que cualquier guerra que hayamos conocido antes.
Todo este tiempo les servía mejor vivo que muerto, ya fuera por mantener las apariencias delante de mi pueblo o por la creencia que a través mío encontrarían todo el oro que habían imaginado. Pero parece que ya no les sirvo más.
La suerte de los mexicas quedó sellada cuando mi primo Moctezuma abrió la puerta de nuestro imperio a los codiciosos y salvajes extranjeros el mes de Tepeíhuitl del año Ce Ácatl (noviembre de 1519). Entraron al corazón de Tenochtitlán acompañados de un ejército de aliados de estas tierras cercanas. Ese día, yo y miles de compatriotas contemplábamos fascinados a unos visitantes realmente extraños, vestidos con ropas de hierro, que portaban armas que escupían fuego y a los que acompañaban unas extrañas criaturas que ellos llaman caballos y que ahora sé que son animales de la tierra lejana de la que provienen, pero que en aquel momento me parecían monstruos, incluso llegamos a creer que esas bestias eran una extensión de su cuerpo.
De la misma manera, sus caras reflejaban sorpresa ante la majestuosidad de Tenochtitlán. Caminaban por amplias avenidas que se elevaban por encima de la gran laguna, desde la que miles de personas observaban su avance a bordo de canoas, admirando los grandes templos y palacios que encontraban a su paso.
Pero tras las buenas palabras de bienvenida y agradecimiento que intercambiaron con Moctezuma, pronto revelaron sus verdaderas intenciones. Prendieron al tlatoani y lo convirtieron en su rehén. Comenzaron a exigir que se les entregara cada vez más oro, que aceptáramos ser vasallos de su rey y que nos convirtiéramos a su religión. Esos salvajes, que desollaban sin titubear a su enemigo en el campo de batalla, se escandalizaban por los rituales en los que nuestros prisioneros eran ofrecidos como alimento a los dioses en el Templo Mayor.
El descontento iba en aumento, pero todo estalló la noche en que, sin ningún motivo, provocaron una gran matanza de pipiltin (nobles) en el Templo Mayor mientras se celebraban los bailes y danzas en honor a los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Salieron de su residencia armados, rebanaron la cabeza a unos y atravesaron a otros con sus espadas. La gente corría despavorida enredándose con sus propias entrañas. Fue un acto abominable que provocó la ira del pueblo de Tenochtitlán y la encarnizada lucha para expulsar a los invasores. Las batallas y las emboscadas se sucedían por las calles de la ciudad, hasta que en uno de nuestros ataques, cientos de guerreros ocuparon el templo y confinaron a los invasores en el palacio de Axayácatl.
Asediados y apedreados continuamente por la multitud, sacaron a Moctezuma para intentar calmar los ánimos, pero el tlatoani ya era visto como un traidor. Un bellaco manipulado por los invasores, pues a ellos se había entregado. Por ello, sus propios súbditos dirigieron a él las pedradas destinadas a los extranjeros hasta matarlo.
Poco después llegó el día que el ejército de Cortés ha bautizado como la Noche Triste (30 de junio de 1520), pero que para nosotros fue la noche más gloriosa. La última noche de gloria del imperio mexica. Bajo una fina lluvia, un millar de extranjeros emprendió su huida arrastrando carros y baúles llenos de provisiones, armas y oro. Mucho más oro del que podían transportar.
Los tambores tañeron desde lo alto del templo al descubrirse la evasión de nuestros enemigos y nuestros guerreros se lanzaron sobre ellos. Las canoas, que un año antes escoltaban la entrada triunfal del ejército de Cortés a la ciudad, lo rodeaban para impedir su salida. Muchos extranjeros fueron muertos de pedradas en la nuca, suerte reservada a los criminales. Otros se ahogaron en la laguna víctimas del excesivo peso del oro que transportaban y que no quisieron dejar atrás aún a costa de su vida. La matanza fue muy grande, los enemigos capturados fueron sacrificados en el templo mayor y sus cabezas exhibidas en el gran Tzompantli.
Como nuevo tlatoani, dispuse la que se reconstruyera la ciudad y se preparara para defenderla del regreso de Cortés y su ejército de humillados capitanes, sedientos de venganza y ansiosos por recuperar el oro que habían dejado atrás. Sabía, sin dudas que volverían. Y así fue.
Regresaron a Tenochtitlán y sufrimos el asedio de miles de hombres, tanto extranjeros como de las ciudades a las que nosotros habíamos sometido. La furia de nuestros enemigos se desató sobre nuestra gran ciudad con toda su dureza: los templos ardían y los cadáveres se amontonaban en las calles.
Retirados a Tlatelcoco, sin agua ni alimentos, la situación era desesperada para nosotros. Pero la rendición no fue nunca una opción. Capturado mientras intentaba huir para reorganizar la resistencia, no pude hacer más en defensa de mi reino y de mis vasallos. Los días siguientes fueron terribles, tlaxcaltecas y texcocanos (enemigos acérrimos nuestros y aliados por tanto de los extranjeros) mataban indiscriminadamente a todos los mexicas que encontraban. La muerte se extendía por todas partes, el hedor era terrible.